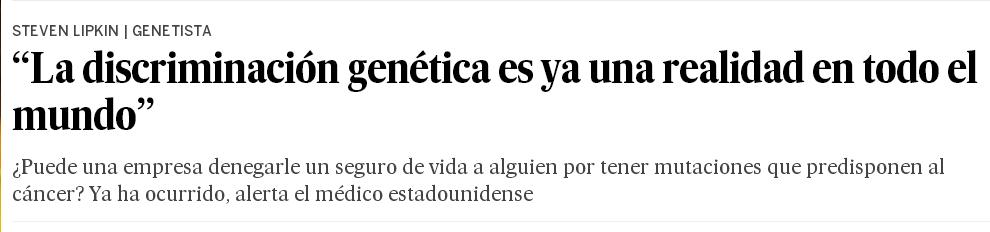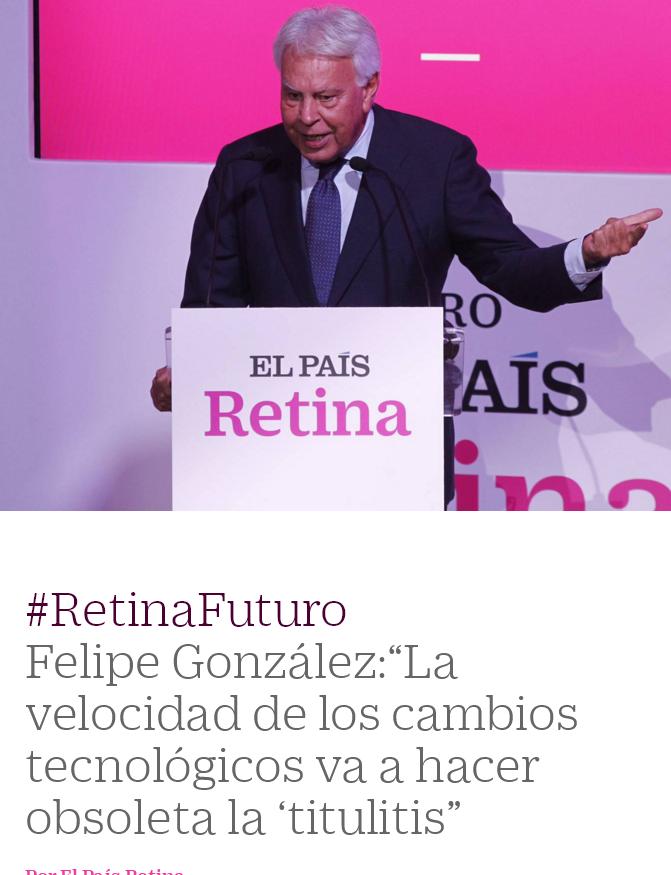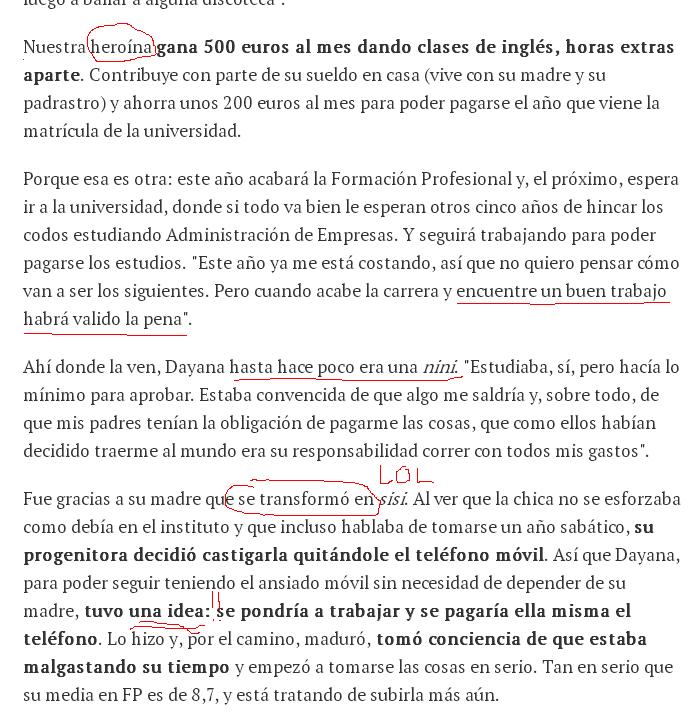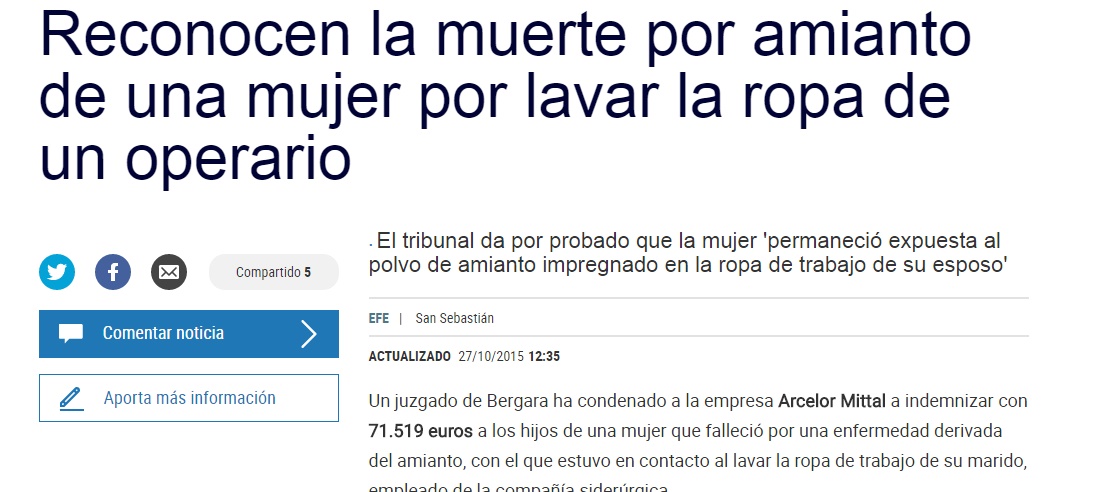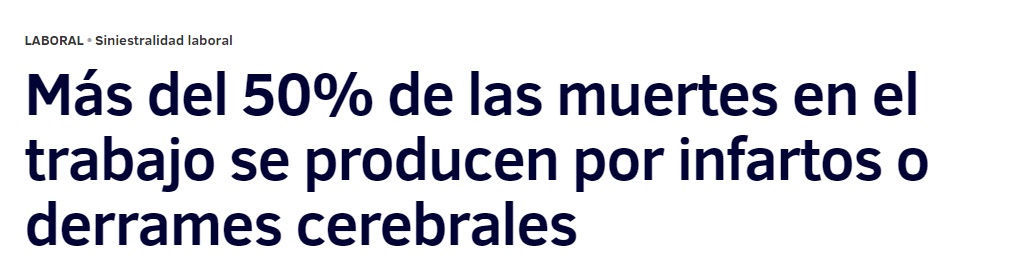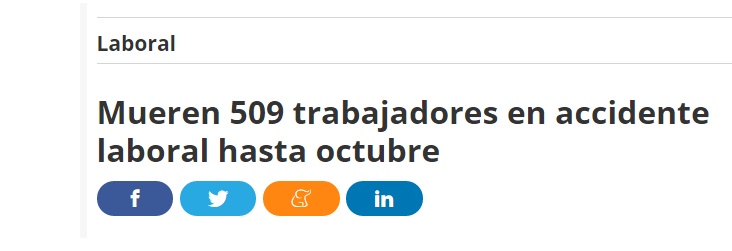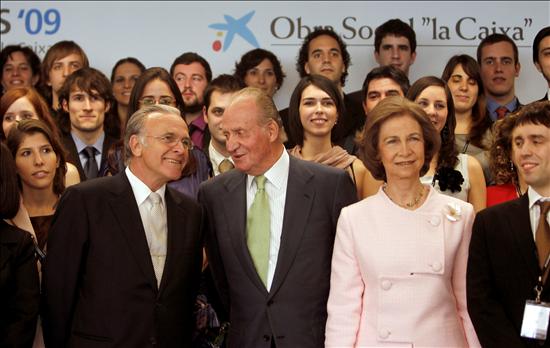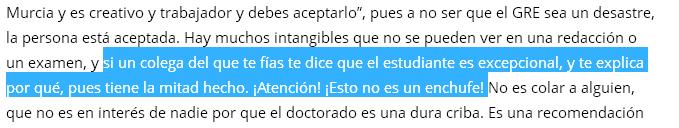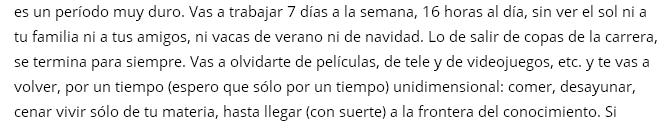Puede ser un plan excelente para finales de septiembre. Toma un autobús fabricado en Goierri Valley y ve a Bermeo Tuna World Capital. Compra un par de cervezas en Izaro Irish Pub y disfruta de las regatas sentado en el muelle. Seguro que en alguna de las traineras hay remeros pertenecientes a BAT Basque Team, y a lo mejor Go Fit Hondarribia gana la regata. Si no te gusta el deporte, cerca está Urdaibai Bird Center. Al caer la tarde puedes ir a Gipuzkoa y, tras cenar en el Basque Culinary Center, puedes darte una vuelta por Donostia, a ver qué encuentras en San Sebastian Region.
Jon Ander de la Hoz, Euskarazko hazia lore erdaretan. Berria, 25 de mayo de 2018 (la traducción es mía).
Como persona hija de emigrantes castellanos, que ha estudiado en castellano y cuyas relaciones personales se desarrollan mayoritariamente en castellano, mi aproximación al euskera, y esto a pesar de haber ido a la guardería en ese idioma, se ha dado de una manera algo casual, impulsada por los acontecimientos, aunque también tengo que decir que vivo en un barrio bastante euskaldun y todo ayuda. Ergo, mi acercamiento al idioma no ha sido una necesidad práctica (tengo que sacarme el perfil no sé qué para la oposición no sé cuántos), sino casi casi una decisión política con un entorno que me ha llevado en volandas. Mi consumo mediático en castellano ha descendido en picado especialmente tras el 1-O, y ahí estaban los medios en euskera para tener la posibilidad de acercarme al mundo de otra manera. Ya los consumía antes pero ni por asomo en la proporción actual. Una cosa lleva a la otra y sin proponértelo empiezas a moverte en otros parámetros. Tu mundo ya no es ese en el que el programa de Cachitos pone una canción en euskera en señal progre de respeto y diversidad, sino que simplemente la centralidad está en otro sitio. ¿Va a hacer Cachitos un programa con todas las canciones en euskera? ¿Va a formar parte de la normalidad que alguna canción de las galas de OT se cante en euskera? En el caso de RTVE, en vez de aumentar la presencia de “lenguas regionales” a base de desconexiones territoriales como se propone, ¿va a comenzarse a tratar con naturalidad que se hagan declaraciones en gallego, euskera, castellano, valenciano, asturiano… en programas de ámbito estatal? La mayoría sabemos que la respuesta a estas preguntas es que no, es el elefante en la habitación, y por eso vamos caminando hacia otras partes. Así que una ya no está en el centro, está en lo que era la zona complementaria, que tú misma conviertes en cuasi central, al menos en algunos ámbitos.

De un tiempo a esta parte y en aras de una supuesta difusión/internacionalización, veo dos tipos de iniciativa que tienen al euskera como protagonista: por un lado, el juego que Jon Ander de la Hoz comenta en el párrafo superior, y que consiste en una difusión de “lo vasco” que se salta el castellano y pasa directamente al inglés (dándose la paradoja de que el euskera se borra en vez de difundirse, véase Donostiako Zinemaldia transformado en SSIFF), y por otro, el uso de las redes sociales para la difusión de curiosidades, no tanto para que se aprenda el idioma (quienes se encargan de estos contenidos no son filólogos ni profesores), sino para que se simpatice con él. Hay quien ha optado por hacer canales para ello y quien se ha apuntado a la viralidad con vídeos e hilos de Twitter.
Empiezo, desde el castellanoparlantismo general, con algunas de mis objeciones. Cualquier idioma está formado por raíces y desinencias, mezcolanzas varias, contagios, adaptaciones, todo tipo de vueltas de tuerca. Con cada idioma se podría hacer un hilo o un vídeo y denominar al idioma bello, bonito, exótico or whatever. La periodista Karmele Jaio nos recuerda que, si en euskera bombero se dice suhiltzaile, o sea, asesino de fuego; en inglés se dice firefighter, esto es, luchador contra el fuego. “¿Y no es esto bonito también?”, se pregunta la escritora. Pues claro. Siempre que el parámetro de validez de un idioma lo quieras poner en la bonitez, por llamarlo de algún modo. Bajo el manto de la divulgación se establece una suerte de competición de poca monta con unos mimbres bastante anglófilos (sí, la coletilla de “and I think that’s beautiful” me da para atrás). Me ha tranquilizado un poco saber que personas de entorno y actividad 100% euskaldun lo ven de la misma manera.
Sin embargo, la normalización, si se quiere la valorización de un idioma, no viene dada por su belleza, por la realización de contenidos que interpelen a quienes no hablen esta lengua, tratando de hacerla deseable en clave de cierta exotización de la misma. No trato de criticar dichos contenidos, solo quiero ponerlos en contexto. La presunta belleza no debería ser causa de legitimidad, mucho menos en el caso de los idiomas. Otra cosa que no estaría de más aclarar es que quienes rechazan las lenguas minorizadas no lo hacen por ignorancia: si les damos un dato nuevo sobre x, no va a servir para acercarse o al menos respetar el idioma. Lo odian porque se puede odiar, porque no tiene consecuencias, porque han doblado muy bien la cuchara de sentirse agredidos cuando se habla otra cosa distinta del castellano (aunque a veces cambien de opinión y no les importe minorizar su castellano porque el inglés es una cosa importantísima para tener mundo. Como dice Griseo, el problema no es El Inglés, el problema son los españoles hablando inglés). Los virales no vienen a llenar un hueco que trate de paliar un desconocimiento y una vez “hecha la luz” llegaría la normalización (o al menos el respeto) idiomática, qué va. Como en el caso de las fake news a cuyos destinatarios les importa tres pares de cojones que sean mentira (y para esos destinatarios se hacen), el permitirse conocer o desconocer una lengua; el permitirse tomar o no como cierto un bulo, viene de una posición propia de poder, de saber que se puede estar por encima de algo o de alguien. (offtopic: ¿para cuándo un Maldito Bulo de los empleos directos e indirectos que se crean -jeje- en España? ¿Para cuándo otro sobre el dinero público que nos cuestan las empresas?).
(no ha sido en Girona)
Y mientras todo esto ocurre, ¿dónde estamos cada uno?
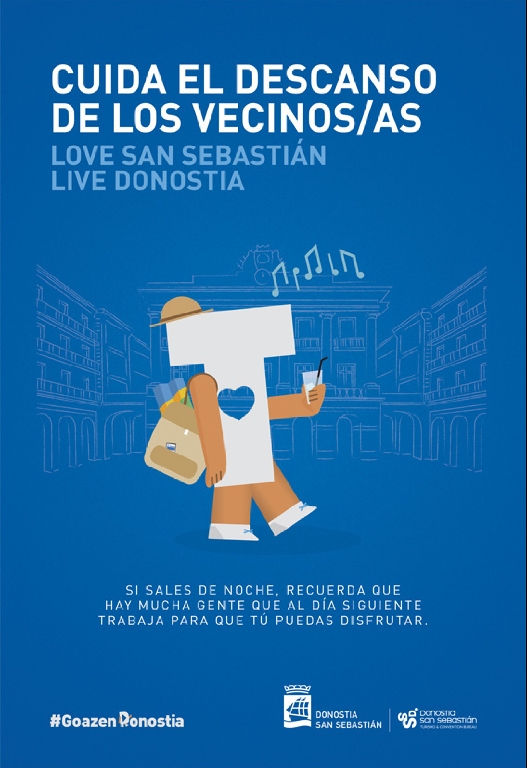
Pues el Ayuntamiento de Donostia, mi ciudad, ha decidido que es una buena idea hacer rutas y un manual con vocabulario para que los turistas “jueguen” (literal) con el idioma. Repasemos cronología de Ayuntamiento de Donostia con el turismo: 2017: nos llamaban turismófobos. 2018: lanzan una campaña en inglés y francés bajo el título ‘Love San Sebastian, Live Donostia’, en la que se pide respetar a los vecinos (vamos, que reconocen implícitamente que algo de razon teníamos). 2019: como un intento conciliatorio cutre, utilizan el idioma autóctono (indigenizándolo una vez más) para tratar de que nos parezca mejor que nos meen en la calle si saben decir eskerrik asko. Ok. No lo digo yo, no lo dice el Gara, lo dice El Confidencial. Un aditamento como la puta noria de 50 metros que nos han plantado en Alderdi Eder, y que junto con las luces de navidad ha hecho que muchos pasemos de ir al centro para evitar un ataque de epilepsia. Aunque al concejal del ramo le parecía que estábamos salvando vidas.
Por otra parte, Aitzol Elizaran se planteaba en un artículo de opinión: “¿se imagina alguien entrar en un establecimiento y encontrarse un cartelito que dijera “sabemos castellano”? No, ¿verdad?”. No sé si podemos permitirnos dejar algo para “jugar” a nadie cuando nuestra situación real es esa.
¿Y qué pasa cuando, por el contrario, alguien consigue, “mayorizar” la lengua minorizada? Que nos encontramos con un problema análogo al que plantea el turismo, pero por distintos motivos. MTV se trajo sus premios a Bilbao y uno de los grupos que actuaron durante aquel fin de semana en el que muchos movimientos sociales se manifestaban contra este tipo de eventos que redundan en una idea de ciudad-marca era… Berri Txarrak. El grupo explicaba sus razones para actuar en dicho evento de manera sucinta, y su argumento no pecaba de extravagante ni contribuía a la indigenización. Preguntaban directamente qué hacíamos cada uno por el euskera. Si había oportunidades como la de ese fin de semana para decir a nivel mundial “eh, hola, aquí no hablamos, ni creamos, ni vivimos todos en castellano”. La cuestión, en resumidas cuentas, es si se puede asegurar una difusión masiva no exotizante sin hacer uso del engranaje del capitalismo financiarizado en el que vivimos en este minuto, en el caso que nos ocupa, asociado a los macroeventos. El problema, o la bendición si se quiere, de Berri Txarrak, viene derivado del crecimiento inconmensurable que han tenido como banda, y ya sabemos los problemas que puede plantear eso (ya solo puedes crecer por ahí, y decrecer no es una opción). Pocos como ellos están en condiciones de internacionalizar la lengua. Ha sido un debate desde una posición extraña, porque por primera vez parecía que el euskera se situaba en una palestra ganadora. Además, todo esto fue antes de saber que el grupo más internacional que hemos tenido jamás anunciaba un “parón indefinido”. No creo que todo esto haya sido clave para la decisión, pero sí que Urbizu y cía han podido vislumbrar los puntos ciegos de las trayectorias ascendentes con respecto a lo idiomático.
Siempre se habla de la ligazón de uno con la lengua por esos momentos bellos, inolvidables, “lo que nos enseña nuestra madre en el regazo”, con la que dices tu primer te quiero. Para mí es todo lo contrario. El euskera (u otras lenguas minorizadas) no tiene que ser un idioma bonito: tiene que ser un idioma de uso cotidiano que sirva, más que para esos momentos que decíamos arriba, para la banalidad del día a día, diría incluso para lo tedioso. Lo mantendrá vivo esa banalidad: pedir un café, pedir cita para hacerte una histeroscopia, ir al notario, preguntar en el supermercado dónde está la leche, poder hablar con el de la grúa para decirle en qué punto kilométrico se te ha pinchado la rueda del coche… Y sí, venga, también decir te quiero. Puedo hablar más idiomas aparte del castellano, el euskera también es mi idioma no por transmisión familiar, sino porque es el idioma en el que hablo con una parte de la gente a la que quiero; sin embargo, y por mucha fluidez que tenga en otra lengua me resulta imposible enfadarme y jurar en un idioma que no sea el castellano. He ahí lo banal.
Que lo normal sea usarlo, que no nos parezca bien (es más, que parezca pelín insultante) que el premio para el ganador de un reality de supervivencia en el canal autonómico en euskera sea… participar en un reality de supervivencia en el canal autonómico en castellano. Ponernos en el centro en vez de buscar la complicidad de quien quizá no participaría de ello pero sí miraría a otro lado si nos aniquilan. Abrir espacios nuevos. Usarlo, no como hago yo aquí (razón práctica, que no es excusa, tardo cuatro veces más en escribir en un idioma que no es mi lengua materna). No hagáis lo que yo.